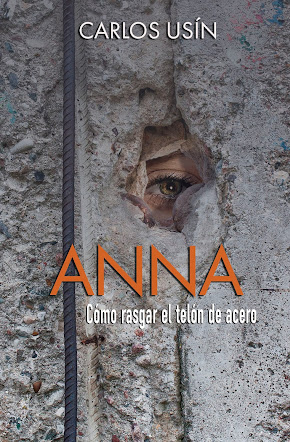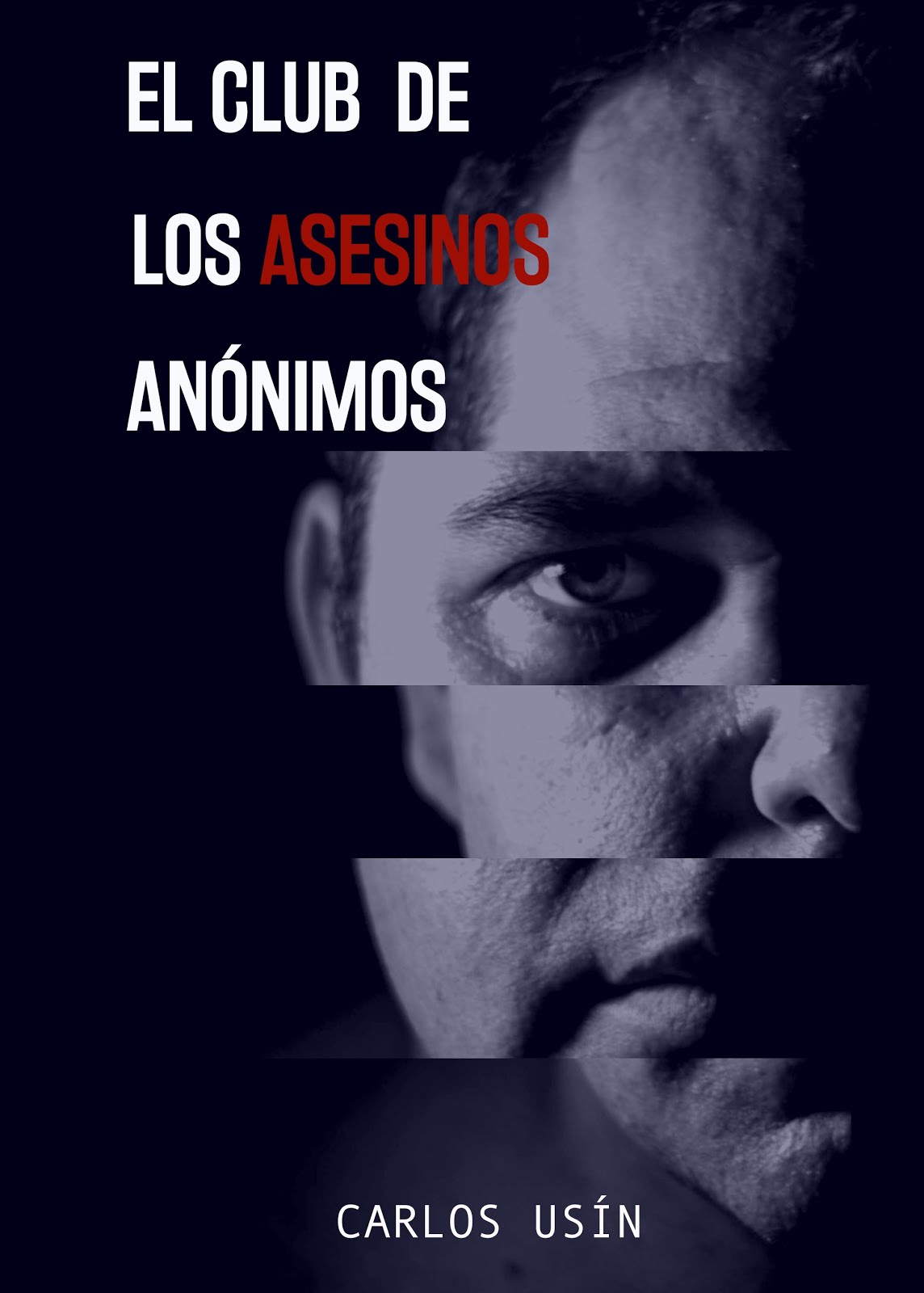Hace unos días veía en Facebook un vídeo de
un tarado bajando una montaña en bicicleta, a velocidad terminal. Al verlo
pensé que el tipo, estaba completamente zumbado. Sólo de verlo, se me cerró el
píloro y casi al instante, me vi reflejado en él.
Corrían los primeros años de la década de los
70. Las vacaciones de verano transcurrían mortalmente aburridas y monótonas, en
un secarral a unos 15 kms de El Escorial. Las únicas que parecían disfrutar de
lo lindo, eran las chicharras, que cantaban alegremente, con cuanto más calor,
mejor. Los días pasaban en un “dolce far niente” desde finales de junio hasta
septiembre. A los pocos días, una vez superado el stress de los exámenes de fin
de curso y vuelta el cuerpo a un ritmo normal, aquello empezaba a resultar bastante
tedioso. Así es que, en vista de la escasez de alicientes externos, servidor
ideó un sistema que aumentara el flujo de adrenalina en vena.
Uno de los escasos métodos de diversión al
alcance, era la bicicleta. Un elemento que había sobrevivido a los años y que
convenientemente tuneada, subiendo el sillín al máximo y haciendo lo propio con
el manillar, todavía seguía prestando un buen servicio, al margen de la pobre
imagen - casi de circo - que pudiera provocar. Sobre todo, porque el resto
solía moverse en moto, bien fuera la Vespino o alguna de motocross.
El caso es que eso de dar pedales, estaba
bien, pero el secarral en sí, era un conjunto de cuestas, alguna de las cuales
era directamente inasequible para un no profesional o alguien sin una bicicleta
con cambios de marcha. Claro que siempre que hay una cuesta arriba, tarde o
temprano hay una cuesta abajo.
La mente de un adolescente de 16 años, es una
máquina de hacer estupideces y sin sentidos. En una de esas excursiones que
realizaba de vez en cuando con la sana intención de “ampliar horizontes”, había
descubierto un trayecto en el que, a partir de cierto punto, todo era cuesta
abajo. Era un trayecto bastante largo, de un par de kilómetros y de hecho era
la vía de comunicación entre dos urbanizaciones de chalets, colindantes la una
con la otra. Lo malo era llegar hasta allí, pero una vez alcanzado ese punto,
dejarse llevar cuesta abajo por aquel camino asfaltado - aunque lleno de arena
en muchos tramos - y con curvas amplias, constituía toda una aventura.
Con ese espíritu mitad inconformista mitad
inconsciente, servidor urdió un plan que iba más allá de la simple aventura. Se
adentraba - sin saberlo - en el terreno del suicidio.
Al igual que hace Alonso con los circuitos,
una vez que me lo sabía de memoria, podía anticipar los movimientos, mejorar la
toma de las curvas, prestar atención a la posible salida de vehículos y
finalmente, llegar sano y salvo al final, donde, tras volver a pedalear un
poco, regresaría a casa. Tal dominio llegué a tener, que en cada pasada
intentaba tocar los frenos lo menos posible. Hasta que conseguí realizar el
trayecto en más de una ocasión, sin frenar nada. Ni siquiera un poquito. Y con una
lógica aplastante, me dije a mí mismo: “Y si no frenas, ¿para qué quieres los
frenos?” Dicho y hecho. A partir de ese día, directamente, a la bici, le quité
las zapatas de los frenos. Sin red. Con un par!
Para tirarse en bicicleta por un recorrido
largo, sobre asfalto, con arena y polvo en muchas partes del mismo, sin frenos y
la mayoría de las veces, en traje de baño, hace falta estar tan chalado como el
de la bici bajando por la montaña. O tener 16 años, que viene siendo lo mismo.
Al final, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza cuando les hablaba de lo
que para mí, más que una hazaña, era una forma de añadir algo de excitación o
interés al tórrido y aburrido verano. Pero como todo buen artista que se
precie, uno nunca está del todo satisfecho con su obra. Siempre necesita ir un
poco más allá, superarse a sí mismo, batir su propia marca. Y eso fue lo que
hice.
El chalet donde vivía, estaba en un altozano
de donde tomaba el nombre: “La Colina”. Para introducir el coche en el garaje,
la subida era muy pronunciada y para favorecer el agarre del vehículo, se había
solventado con cemento grumoso. Es decir, no se había alisado. Así es que, cada
vez que salía de expedición con mi bicicleta tuneada, lo único que tenía que
hacer era abrir la verja de entrada y salir disparado cuesta abajo, como el
hombre del cañón en el circo. Sin casco, sin traje protector, sin frenos y en
bañador.
Siempre tenía la precaución de comprobar que
la verja estuviera abierta. Uno podía estar loco pero otra cosa era ser gilipollas.
Pero hubo un día, en el que, entre la comprobación de la apertura y el momento
de salir disparado, se produjo un evento inesperado que cambió el statu quo de la
situación.
Como era mi costumbre, me subí en la máquina
de la muerte y a pesar de lo pronunciado de la cuesta y de que ésta, además
estaba en curva ciega, di una pedalada. Se ve que ese día, o tenía prisa o
quería una dosis extra de adrenalina. Y a fe mía que la tuve.
Justo al girar la curva para enfilar la verja
y salir disparado, compruebo que la verja está casi cerrada. Sólo se mantenía
entreabierta la hoja de la izquierda, mientras en la derecha había un coche
aparcado. El coche pertenecía al “evento inesperado” y era lo que obligaba a cerrar
la verja.
Durante unos nanosegundos, analicé las
diferentes alternativas de las que disponía, antes de estamparme contra la
verja, contra el coche, contra ambos o contra el muro de piedra.
A. Abandonar el proyecto, tirándome
en marcha de la bici. Esta opción fue descartada de inmediato, toda vez que había
alcanzado el “punto de no retorno” y que la indumentaria del kamikaze - además
de en bañador, iba con chanclas - lo hacían desaconsejable. Los daños de una
caída sobre el grumoso cemento, podrían dejar marcas de por vida.
B. Chocar contra la verja, saltar sobre ella, sobre el coche aparcado e
intentar no estamparse contra el muro de piedra de enfrente. Demasiado arriesgado, incluso
para un tarado.
C. Entrar por el hueco que quedaba.
En efecto. La opción elegida, fue la C.
La hoja de la verja, la izquierda, había
dejado un escaso hueco con respecto al coche. El objetivo consistía en hacer
una finta, casi una auténtica filigrana con la máquina del infierno, pasar por
el hueco, y en todo caso, si no fuera posible evitarlo, que el seguro de
accidentes del propietario del vehículo - un tío mío - , se hiciera cargo de
los daños. Ahora, sólo se trataba de verificar si por ese minúsculo espacio,
cabía la bici y yo sobre ella, sin que por el camino me dejara atrás ninguna
costilla ni ninguna rodilla enganchada ni con la verja, ni con el coche.
Por algún extraño sortilegio, conseguí pasar
por el hueco, sorteando la verja, al coche aparcado y de paso, dar un susto
mortal al vehículo que venía por la calle tranquilamente, a mis espaldas, y que
vio cómo repentinamente, apareció de la nada un tarado montado en una bici suicida,
incorporándose a la calzada a velocidad terminal. Instintivamente, el conductor
frenó en seco al tiempo que hizo sonar el claxon, más asustado que yo, que ya
debía tener las pulsaciones a 200, como mínimo. Los exabruptos no los escuché,
pero me los imagino. Pero entre la velocidad que llevaba yo y el frenazo que
tuvo que dar el pobre hombre - que nunca llegué a saber quién era - me alejé de
él como un rayo, mientras ambos nos recuperábamos de nuestros correspondientes ataques
cardiacos.
Una vez que recuperé el ritmo cardíaco,
regresé a casa inmediatamente. Lo primero que hice fue colocar de nuevo las
zapatas de los frenos en la bici. A partir de ese día, la usé poco. Eso sí, fui
el centro de atención de todos los amigos de la pandilla durante una semana.
Pero al parecer, estaba en deuda con el
destino y éste lo sabía.
Habiendo abandonado las prácticas suicidas
utilizando métodos sofisticados, como una bici trucada, a partir de entonces,
sólo me trasladaba a pie. Pensé que con ese sistema, el nivel de riesgo de
accidente era cero. Me equivoqué.
A los pocos días, había quedado con un amigo
para jugar al tenis en las pistas centrales de la urbanización. Así es que,
cogí la mierda de raqueta que tenía, me puse las zapatillas adecuadas, el
consabido bañador y bajé corriendo la maldita cuesta de cemento grumoso. Con
tan mala fortuna, que tropecé. Debió ser la falta de costumbre. El caso es que,
cuando iba por el aire, en bañador, camino de meterme una hostia de campeonato
contra el cemento grumoso, y con la raqueta en una mano, pensé “qué burlón es
el destino”.
Cuando me vieron aparecer en casa con esas
pintas, no lo podían creer. Pensaban que me había caído de algún avión. La
mercromina, me la dieron a brochazos. Tenía las dos muñecas dislocadas,
arañazos en las manos, en los muslos y en la espalda. Tuve que llevar ambas
muñecas vendadas durante varios días y las heridas escocían lo suyo. Sobre todo
cuando te metías en la piscina con el cloro. Si ya les costaba un esfuerzo
entender lo que había pasado mientras bajaba a pie la cuesta del garaje, no
tenía mucho sentido comentarles lo de la bici de unas semanas atrás.
Al verme mis colegas de la pandilla, con esas
pintas de haberme peleado con un león en el Serengueti, todos dieron por hecho
que la culpable era la bici o en su defecto, un accidente de moto. Cuando les
conté que no, que iba corriendo, y no en bici ni en moto, la reacción básica
fue de descojone general.
Así es que cuando el otro día vi en Facebook
al tarado ese bajando una montaña en bicicleta, a velocidad terminal, pensé: “mira
ese gilipollas. ¿A dónde irá?”.