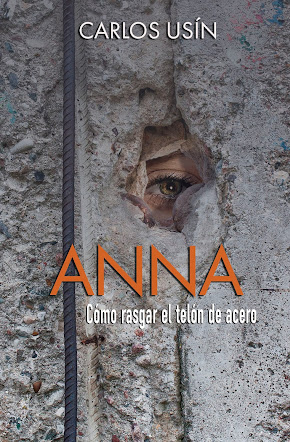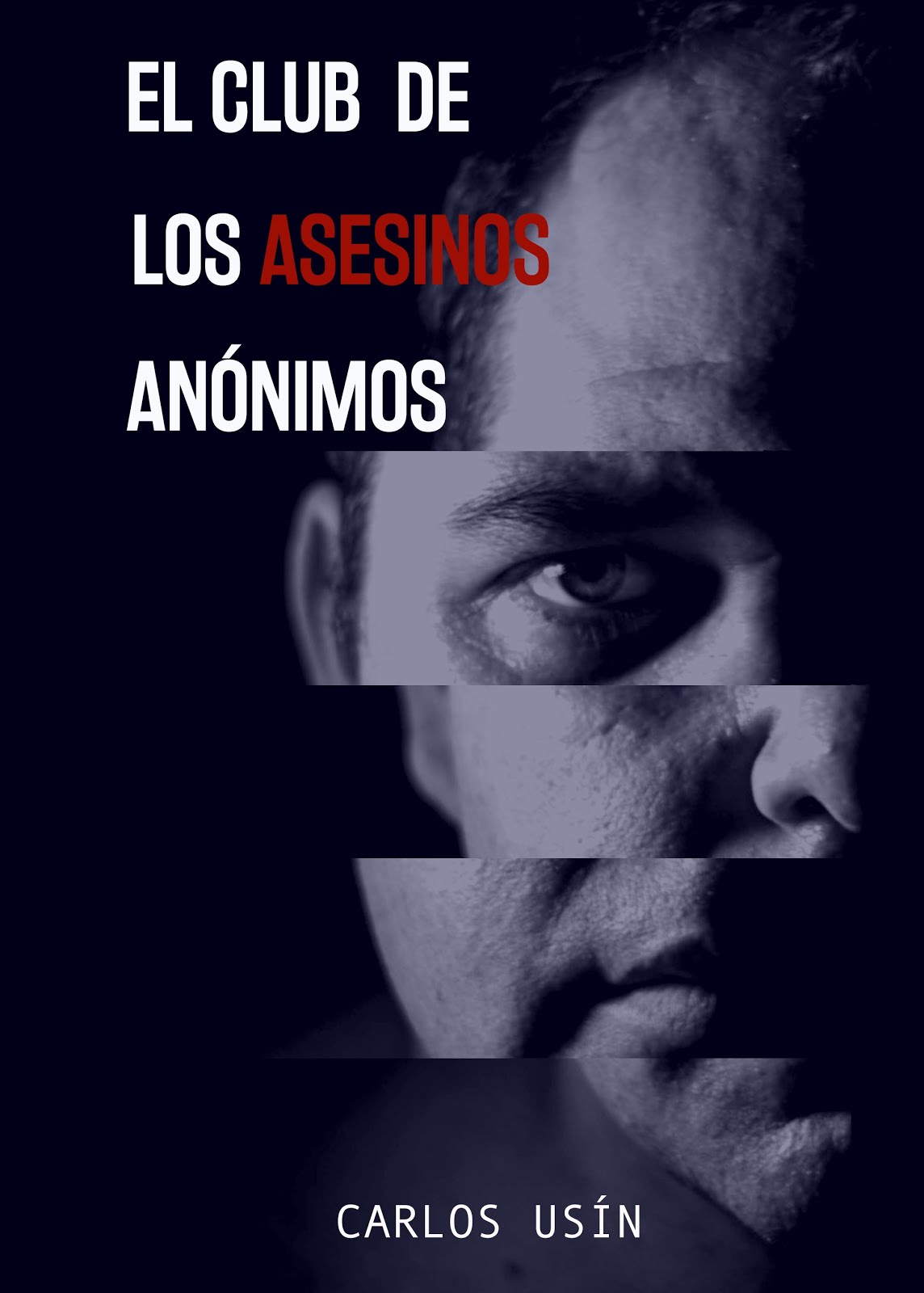Ya dije que el año 1962 no fue especialmente bueno contradiciendo la letra de la canción de Franki y en ello tuvo mucho que ver, especialmente, mi incorporación al colegio de curas.
El colegio del Sagrado Corazón
fue fundado en Francia, en 1821. El 13 de septiembre de 1841 el hermano
Policarpo fue elegido unánimemente como superior-general. Fue a partir de ese
momento cuando reestructuró la orden y le aportó la estabilidad que necesitaba.
Por eso, el hermano Policarpo era considerado como el “fundador” de la orden y
se veneraba su legado. Ese origen y su posterior expansión en España, junto con
otras peculiaridades sociales de la época, era lo que hacía que la mayoría de
los curas tuviera un origen vasco, vasco-francés, navarro o aragonés, cada uno
tenía su propio acento y sus giros lingüísticos. Todo ello me supuso otro
choque cultural pues yo estaba más acostumbrado, como mucho, al acento gallego
por mis veranos en Foz y ese acento resultaba mucho más cálido al oído, que no
el de alguien nacido en un pueblo de montaña del país vasco, Navarra o
Zaragoza, que había de todo un poco y que, además, tenían la mala costumbre de
hablar a gritos.
Por otra parte, yo vivía al lado
de la Puerta de Toledo, en Madrid, y el colegio estaba – y sigue estando – en
la calle Alfonso XIII, es decir, al otro extremo de Madrid, lo que ocasionaba
un serio problema de logística familiar, porque mi padre tenía que entrar a
trabajar a la misma hora que yo debía entrar en el colegio. El caso es que
recuerdo perfectamente, que ese primer día de colegio quien me llevó fue mi tía
Nani.
Mi tía era una mujer alta,
delgada, cariñosa, con una infinita paciencia, siempre bien vestida y muy
guapa, incluso entonces, que ya era “muy mayor” – cerca de los cincuenta años -
para un niño como yo. Era la mayor de cinco hermanos - mi madre era la tercera -
y la única que permaneció soltera. A cambio la vida le dio varios sobrinos, a
la mitad de los cuales no les llegó a conocer por estar desperdigados por Galicia
y Venezuela, todos hijos de los dos hermanos varones. Nani – Encarnación -
vivía en casa de su hermana la menor, que tuvo cuatro hijas.
Esa es una etapa de mi vida que
tengo algo borrosa en mi memoria, pero sí recuerdo con nitidez que esa no fue –
ni mucho menos – la última vez que mi tía Nani me llevó de la mano al colegio o
que me recogiera a la salida. Mis tíos vivían mucho más cerca, en la calle
Clara del Rey y eso hacía que pasara más tiempo con ellos que en mi casa. Mucho
tiempo después pude atar cabos y comprender las razones de esa circunstancia.
Mi padre había comenzado con los primeros síntomas de su enfermedad, y entre
análisis clínicos, visitas al médico y demás, el trasladarme desde una punta de
Madrid a la otra se había convertido en un problema. Así es que la solución
parcial pasaba por estar más tiempo con mis tíos y mis cuatro primas.
Volviendo al inicio, aquel primer
día de colegio fue especialmente traumático. Hasta ese momento no había tenido
la ocasión de jugar con otros niños. En mi bloque era el más enano de todos con
diferencia y de mi familia directa, yo era el mayor de mis cuatro primas. Así
es que, al llegar al colegio de la mano de mi tía, me encontré a una multitud
de desconocidos, que gritaban, saltaban y corrían y hasta parecían felices,
algo que para mí era completamente incomprensible. Por otro lado, la visión de
los curas vestidos con sus sotanas negras me produjo una sensación de temor. Y
para colmo, tuve que ir al baño y ahí estaba mi tía Nani preguntando a un señor
de esos con sotana dónde estaba el cuarto de baño. Entonces, ni se me pasó por
la cabeza la posibilidad de que en un cuarto de baño no hubiera papel
higiénico, pero eso también formó parte de mi bienvenida.
Para solventar tan incómoda
situación no quedaba otra alternativa que gritar pidiendo ayuda a mi tía, pero
ella estaba en la puerta de la entrada y con el griterío que había en el patio
no me oía. Tuve algo de suerte y después de dejarme los pulmones gritando su
nombre, alguien me escuchó y sirvió de correo para llegar hasta ella. El
siguiente problema era solucionar el hecho de no solamente no había papel
higiénico en el baño, es que simplemente, no había papel en ninguna parte. Ella
protestó educadamente y recriminó a algún cura el hecho de que no era aceptable
que en un baño no hubiera papel higiénico. Una vez resuelto el problema con
algún periódico regresamos a la entrada que daba al patio de recreo. Todo aquello me dio la impresión de ser una
cárcel, pero con horario de salida.
En un momento dado se escuchó un
silbato estruendoso. Uno de los que llevaba sotana, debía ser un jefe y con su
silbato, al más puro estilo carcelario o campo de concentración nazi, ordenó
que todos los familiares que estaban en el patio se fueran del colegio. Aquello
supuso otro golpe en mi tapa del ataúd.
Cuando salió el último de los
familiares, incluida, claro, mi tía, el del silbato siguió atronando el aire.
Fue entonces cuando todos los alumnos debían agruparse en función del curso al
que pertenecían, formando filas de a dos en fondo y guardando silencio. Esa sería
una mecánica que formaría parte del protocolo diario: formar en fila para
entrar en clase y guardar silencio.
A nosotros, los párvulos, nos
metieron en una clase que estaba muy cerca de la entrada. Había como 40 o 50
pupitres y a la hora de sentarnos, el cura, - que se llamaba Desiderio-, nos
colocó por orden alfabético, o sea, yo estaba en la última fila. Algo a lo que
me acostumbré en los años sucesivos y de ahí que ahora tenga querencia a las
últimas filas, como el toro herido a las tablas. Desde ahí se tiene una mejor
perspectiva de lo que ocurre.
Recuerdo que al entrar en la
clase había una cosa negra y enorme en la pared. Alguien había dibujado una
virgen con tizas de colores. Nunca había visto una pizarra y menos así de
grande. No recuerdo nada más, excepto que estaba totalmente atemorizado por
todo lo que estaba sucediendo porque nadie me había preparado para semejante
choque emocional. El ruido, los gritos, las sotanas, el silbato, la disciplina
carcelaria (en fila y en silencio).
En un momento dado el hermano
Desiderio nos hizo levantar de nuestros pupitres, colocarnos en fila dentro de
la clase y en silencio, salir al patio a jugar. Yo, en lugar de ir al jugar al
fútbol con los demás, regresé a la puerta de salida a la calle. Era una puerta
de hierro y con barrotes, lo que acrecentaba la sensación de prisión. Como un
preso anhelante de libertad me aferré a los barrotes y apoyé la cabeza en ellos
mirando lo que sucedía en la calle, viendo pasar a los coches y a las personas.
Echaba de menos a mi madre, pero sobre todo a mi tía. Me encontraba solo,
triste, asustado y desamparado, al borde del llanto.
Entonces, por alguna razón
extraña se acercó otro niño y me preguntó qué me pasaba, si estaba bien. Yo
estaba totalmente descorazonado, me sentía como un perro abandonado en una
gasolinera a la espera de ver regresar a mis dueños, en este caso, a mi tía
Nani. Traté de tranquilizar a mi nuevo amigo y recuerdo perfectamente lo que le
dije:
- Dentro de doce años dejaré este colegio y no
volveré jamás.